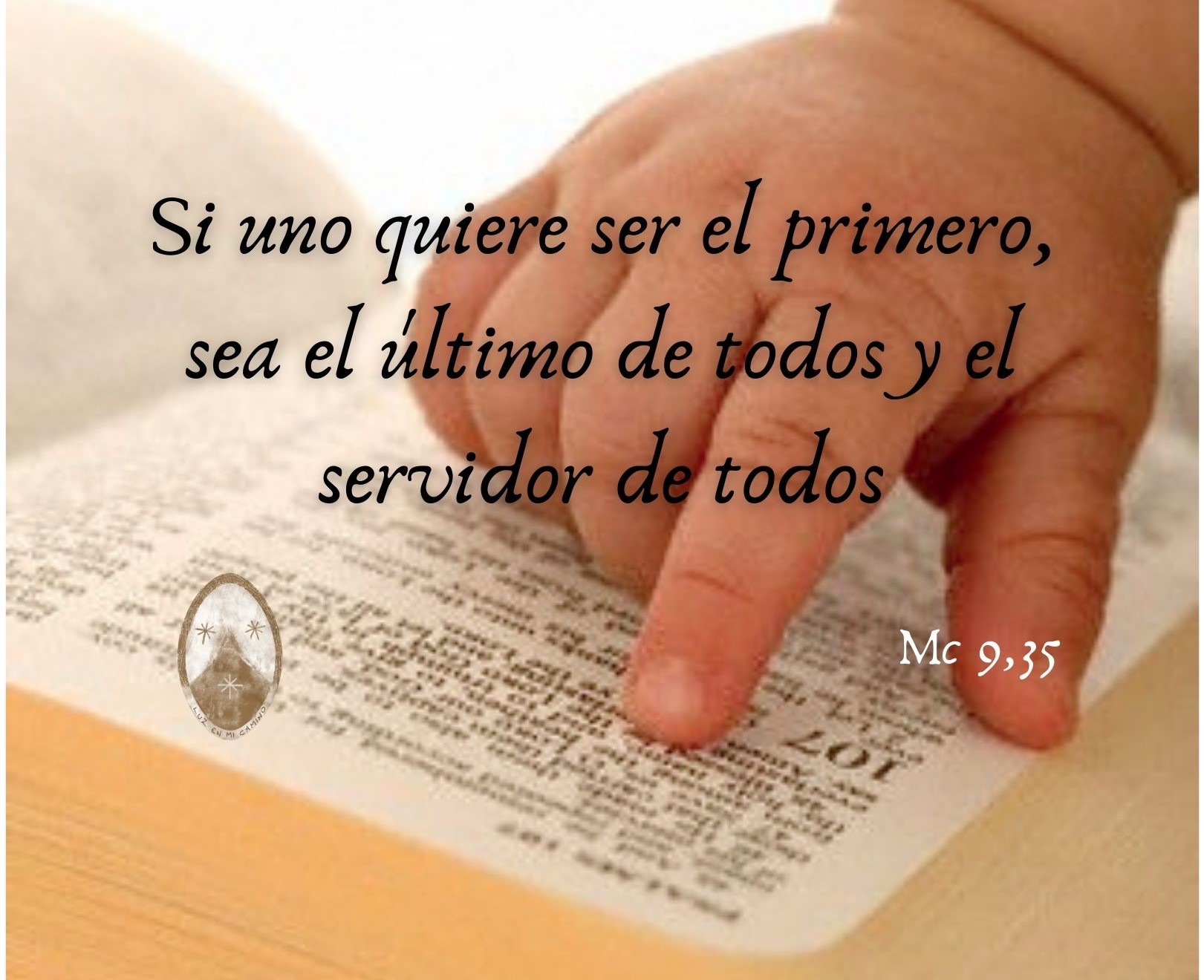Sb 2,12.17-20
Sl 53(54),3-4.5.6.8
Sant 3,16‒4,3
Mc 9,30-37
En el evangelio dominical de la semana pasada, Jesús anunciaba por primera vez su destino de muerte y resurrección, al que tenía que unirse todo aquel que, escuchando su llamada, deseara seguirle. Sobre este destino, Jesús enseña continuamente a sus discípulos a lo largo de su subida hacia Jerusalén. El evangelista Marcos nos transmite esta insistencia subrayándola tres veces en su obra. La segunda vez es proclamada hoy en la lectura evangélica y se señala nuevamente la dificultad que encuentran los discípulos para comprenderla y aceptarla. La primera lectura, tomada del libro de la Sabiduría, constata la opresión a la que se ve sometido el justo por los impíos y, de este modo, profetiza la pasión del Justo.
En su camino hacia Jerusalén, Jesús atraviesa Galilea y se dedica plenamente a instruir a sus discípulos. No quiere que nadie más esté con ellos, pues es el tiempo propicio para formarlos y prepararlos de un modo muy especial, para que, después de su muerte y resurrección, ellos continúen su misma misión de anunciar el Reino de Dios, que a partir de entonces será inseparable del anuncio de su Persona y de su obra. Jesús les enseña que: «El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres; le matarán y a los tres días de haber muerto resucitará» (Mc 9,31). Pero, como el evangelista señala, los discípulos continúan sin entender estas palabras y tienen miedo además de preguntarle sobre lo que realmente quiere decir con ellas (Mc 9,32).
El destino de Jesús no se comprende con el mero pensamiento humano que, como mostró Pedro, lo rechaza por escandaloso o necio. El destino de Jesús expresa el “pensar de Dios” y, en cuanto tal, necesita ser enseñado por Él , para que, a través de sus palabras (que son Espíritu y vida), logre penetrar en los corazones de los que ya le han acogido y seguido con una conversión y fe incipientes (Cf. Mc 1,16-18).
Ahora bien, si Jesús es claro y abierto (Cf. Mc 8,32) en lo que dice: se trata de su pasión, de que sufrirá y será asesinado por los hombres y de que, al tercer día de su muerte, resucitará, entonces ¿por qué no comprenden los discípulos? Pues bien, no entienden porque, como indica Marcos, “a lo largo del camino” del seguimiento sus pensamientos están ocupados en otros intereses y perspectivas humanas (Mc 8,33). Para ellos el Cristo era un rey victorioso y triunfador que iba a dominar sobre todos sus enemigos, por lo que no era posible que éstos le sometieran ni, mucho menos, le asesinaran. Es decir, la primera parte del destino de Jesús, su pasión, la rechazaban por ser contraria a las expectativas mesiánicas del pueblo israelita, y la segunda parte relativa a la resurrección les resultaba poco evidente como la misma terminología usada sobre esta cuestión dejaba entrever, pues se habla de “ser alzado”, “ser levantado” o “despertarse”. En nuestro texto el verbo griego utilizado: anístēmi, significa “levantarse, ponerse en pie”, sin precisar todavía el significado de nuestro verbo “resucitar” (de entre los muertos).
Por lo tanto, los discípulos dejan a un lado el mensaje de Jesús y prefieren discutir sobre aquello que más les interesa desde la dimensión meramente humana: saber quién, entre ellos, era el mayor, el más grande o más importante, en relación con Jesús y su realeza (Mc 8,34). Así pues, mientras Jesús les habla de su kénosis, de su humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, ellos tienen sueños de grandeza terrena. El Maestro quiere dar la vida, servir al hombre para rescatarlo del pecado y de la muerte, y ellos, sus discípulos, siguen detrás de Él pero por un camino interior equivocado, incoherente, movido por la ambición y ajeno, por tanto, a aquel del Maestro. Le siguen físicamente pero interiormente, en su corazón-mente, están todavía muy lejos de Él.
Jesús entonces, sentándose como el Maestro que es, les corrige y les enseña en qué consiste la verdadera grandeza. No les dice que no tienen que desear ser grandes sino el modo como deben serlo, es decir, el modo como dicha grandeza se ajustará al deseo, al pensamiento, al ser mismo de Dios, el Todopoderoso, el Más Grande: «Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). De nuevo les recuerda que el discípulo tiene que hacer suyos los sentimientos del Maestro, su mismo camino. Al igual que los discípulos, también nosotros pensamos según el mundo, al modo humano: el que sirve es el último, no cuenta, se encuentra en el puesto y en la “clase social” más baja, mientras que el que es servido es el más grande y el que más honor recibe.
El pensamiento de Dios, que Jesús vive y nos enseña, es diverso al nuestro. Para Dios la verdadera grandeza está en servir, por lo que aquel que no se pone al servicio del prójimo no es grande y no puede ser el primero. Para ser el primero es necesario situarse en el último puesto como servidor de todos los demás. De este modo el honor no se recibirá de los hombres sino de Dios. El que sirve humildemente es, a los ojos de Dios, más grande que el rico y poderoso que no sirve a nadie y que sólo busca acumular poder para no depender de nadie ni para tener que ayudar a nadie verdadera y gratuitamente, por amor.
Jesús ilustra esta enseñanza con un ejemplo práctico. Coge a un niño, le sitúa en medio de Él y de los discípulos y, abrazándolo, como signo de acogida amorosa del más pequeño que necesita ser servido para poder vivir, les dice: «El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, no me recibe a mí sino a Aquel que me ha enviado» (Mc 9,37). El servicio consiste en acoger al otro, en particular al más pequeño, pobre, necesitado, humilde y frágil, como lo es un niño.
Jesús se identifica además con el niño: « El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe ». Por este motivo, todos los cristianos tenemos que trabajar para que los niños sean acogidos en la familia, sean cuidados desde el seno materno, protegidos contra cualquier abuso, reciban una apropiada educación y sean ayudados a crecer sanos, tanto física como espiritualmente. Estas palabras de Jesús que la Iglesia asume señalan asimismo que a un niño no se le puede impedir acercarse a Jesús, todo lo contrario, debe ser ayudado a conocerlo como el Maestro y el Señor que “siempre le abraza lleno de amor”.
Y para dejar claro que Dios habla por Él y que debe ser escuchado (Cf. Mc 9,7) porque conoce, enseña y vive plenamente su voluntad, añade Jesús que “acogerle a Él” significa “acoger a Aquel que le ha enviado”, es decir, a Dios-Padre. Jesús es el Enviado de Dios y sus pensamientos y acciones son los de Dios, por eso “acogerle” a Él conduce a pensar y a vivir como Dios piensa y es, y, en consecuencia, a contraponerse a los deseos que mueven el mundo: si se “acoge” a Jesús entonces uno dejará de buscar las grandezas y los honores de este mundo, y caminará por el camino del amor sirviendo humildemente al prójimo, a semejanza de su Maestro, al modo como Dios es.
Todos estamos llamados a identificarnos con Cristo y a vivir de modo íntegro su amor misericordioso, es decir, en perfecta armonía de palabras y obras. A ello nos exhorta precisamente Santiago en la segunda lectura. Actuar con envidia y con espíritu de contienda es vivir en contradicción con la condición cristiana, con la sabiduría de Dios que da frutos de paz y no de disensión y de altercados (Sant 3,17-18). Si en la comunidad cristiana, o en nuestra propia familia, surgen luchas y contiendas, tenemos que reflexionar seriamente y darnos cuenta de que son las pasiones las que combaten en nosotros mismos las que nos impiden ser fieles al Espíritu de Cristo. Y hemos de reconocer, por tanto, que somos cristianos de nombre pero no de hecho.
Es posible incluso que, como nos enseña Santiago, le pidamos a Dios que nos ayude en todas esas desavenencias, pero sin hacerlo con un corazón puro, pues en el fondo oramos sin reconocer el propio pecado y la urgente y seria necesidad de convertirnos: «Pedís y no recibís porque pedís mal, con intención de malgastarlo en vuestras pasiones» (Sant 4,3). Es decir, si nuestra oración está orientada a satisfacer las mismas pasiones que causan la guerra y los desacuerdos entre nosotros, entonces Dios no nos escuchará. La oración tiene como finalidad la unión con Dios, por eso la oración que no busca adherirse de corazón a la voluntad de Dios es una oración inútil, vana e infructuosa. Tenemos que aprender a pedir el don del Espíritu Santo para unirnos a Dios-Padre y a Cristo con su mismo Espíritu, con su misma mente y amor, y poder así sufrir como Él sufrió y morir como Él murió, sabiendo que su sufrimiento y muerte por amor es el único modo de vencer el mal, la pasión, el propio egoísmo, la codicia y la misma muerte.
Conscientes de que al igual que los discípulos también nosotros encontramos dificultad para comprender la enseñanza de Jesús y para seguirle fielmente por su mismo Camino, pidamos hoy al Señor que nos conceda los dones de su Espíritu para poder entenderle y para que, una vez acogido en nuestro corazón, podamos vivir en la humildad y sirviendo a los hermanos con su mismo amor.