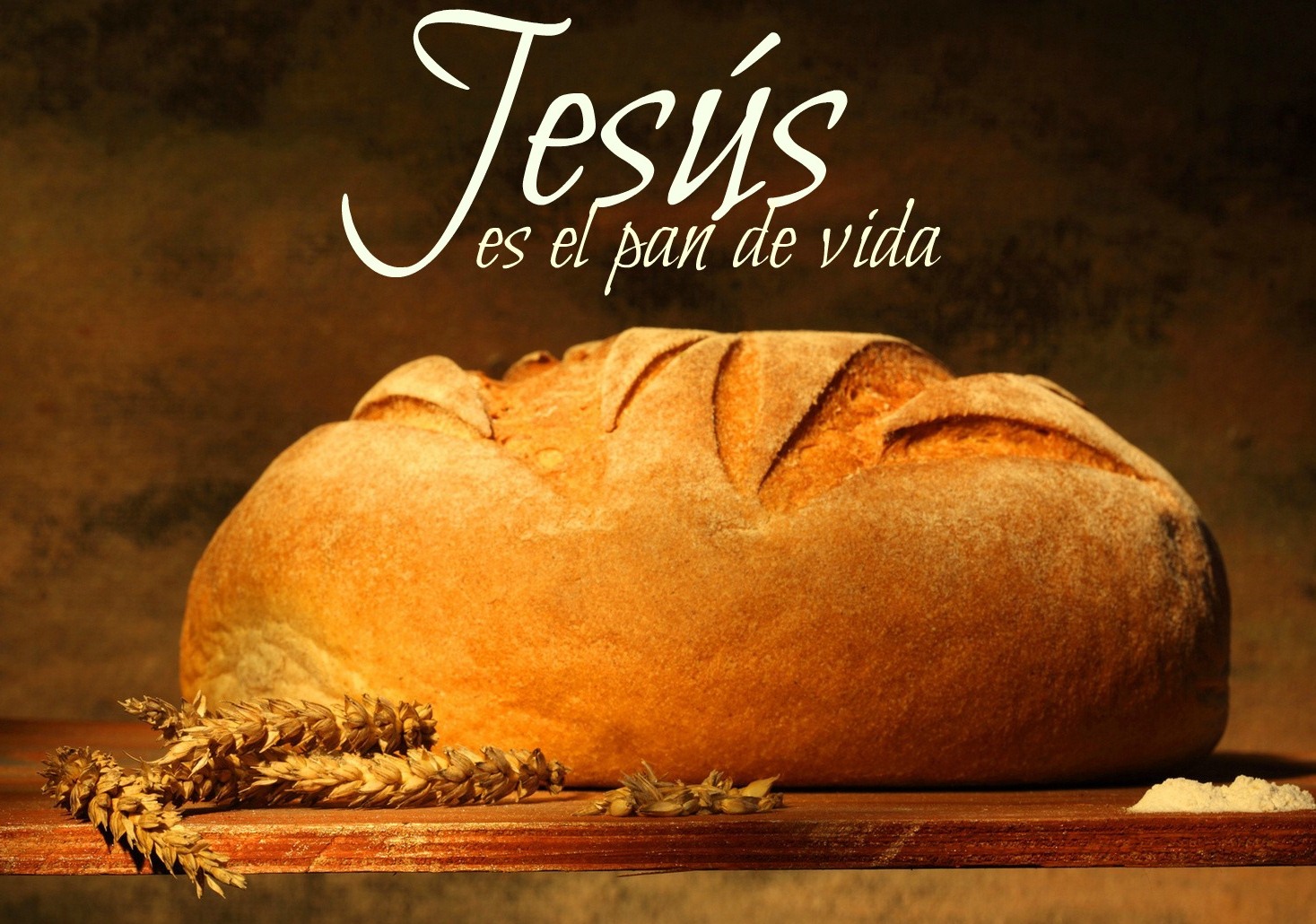1Re 19,4-8
Sal 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9
Ef 4,30–5,2
Jn 6,41-51
El evangelio continúa la proclamación del discurso del pan de vida iniciado la semana pasada, discurso que Jesús dirige en la sinagoga de Cafarnaúm a la gente que se había beneficiado del milagro-signo de la multiplicación de los panes.
La primera lectura tomada del primer libro de los Reyes prepara la enseñanza evangélica. Elías, un profeta del s. ix a.C. que se oponía a la reina Jezabel porque adoraba al dios fenicio Baal y quería promover su culto dentro de Israel, se había visto obligado a huir para salvar la vida de manos de la reina. Su huida se transformó en una peregrinación hasta las fuentes espirituales del pueblo de Israel, pasando por el desierto hasta llegar al monte de Dios, el Horeb-Sinaí. Inmerso en una profunda crisis existencial y alejado de la Tierra Prometida en la que tenía que ejercer su vocación profética, Elías ora deseándose la muerte que el mismo miedo que le atenazaba las entrañas le daba ya a gustar. Quiere Elías ser acogido por Dios y verse liberado de la persecución y de la amargura y el sufrimiento que su misión profética le ha acarreado. Y Dios aparece de nuevo a través de su providencia y le ofrece, por medio de su ángel, pan y agua para que recupere las fuerzas y pueda continuar por el camino de la vida. Llegado al Sinaí, Dios le renovará su llamada y la misión profética que su mismo nombre hacía presente: Elías significa “YHWH es Dios”, y por tanto ningún Baal debía asumir tal pretensión, ni ser adorado como tal. Este episodio preanuncia la eucaristía, fuente que nos conforta y nos fortalece para caminar hasta el monte de Dios, es decir, hasta el encuentro definitivo con el Señor en el cielo.
En el evangelio, la dificultad que tiene la gente para escuchar y comprender las palabras de Jesús y creer en Él, se expone por medio del verbo murmurar. Al igual que la semana pasada la lectura del Éxodo recordaba que el pueblo de Israel había murmurado en el desierto contra Moisés y contra Dios porque creían que iban a morir de hambre en el desierto, también ahora brota en los judíos contemporáneos de Jesús la murmuración. Jesús ha dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo» (Jn 6,41), pero no creen en sus palabras a pesar de haber visto el milagro de la multiplicación. Los judíos han visto crecer a Jesús en una familia semejante a la suya, conocen a su padre José y también a su madre, saben, en definitiva, de dónde viene y quién es. La humanidad y humildad de Cristo se convierte para ellos en un escándalo y murmuran contra Jesús, de quien no pueden aceptar que haya bajado del cielo y sea, como pretende, el Cristo de Dios.
Ahora bien, afirma Jesús que «nadie puede venir a mí, si no le atrae mi Padre que me ha enviado» (Jn 6,44). Dios-Padre no sólo envía a Jesús sino que también atrae a los hombres hacia Él. Dios obra en la historia para conducir los corazones de los hombres hacia su Hijo amado. El punto de encuentro es Jesús y sólo en Jesús se encontrará al Padre. De ese modo, la razón más profunda del ser humano queda revelada: la relación íntima con el Padre sobre la base de la relación íntima con Jesús (hacia la que el Padre nos conduce).
Jesús enciende en los corazones el deseo de ser dóciles a Dios y dejarnos instruir por Él, puesto que, tal y como está escrito en los profetas: «Todos serán instruidos por Dios» (Jn 6,45). Esta afirmación tendría que provocar en nosotros un gran caudal de alegría y felicidad, pero muchas veces suscita todo lo contrario por la ceguedad y la ignorancia en la que nos movemos. Al oír hablar de docilidad a Dios, inmediatamente surge en nosotros un sentimiento de rechazo porque pensamos que Dios nos aliena de la vida y nos priva de la libertad, cuando precisamente es Él el único que nos hace libres. Esta docilidad a Dios es una gracia enorme y es la condición para ser conducidos hasta Jesús: es necesario escuchar las enseñanzas del Padre para ser atraídos hacia Jesús: «Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí» (Jn 6,45).
Pero ¿cómo ser dóciles? Al hablar de la oración, de la limosna y del ayuno, en el Sermón de la Montaña, Jesús exhorta a sus discípulos a vivir auténticamente para Dios. Todo debe hacerse en una íntima obediencia a Dios, sin escuchar la naturaleza que nos inclina a buscarnos a nosotros mismos, nuestros intereses, nuestra reputación, nuestra satisfacción. Sólo Dios que ve en lo secreto debe ser el centro del obrar y sólo de Él esperar la recompensa. La rectitud de intención se verifica cuando existe una relación íntima con Dios, cuando se busca y se trata de agradarle, cuando se vive en su presencia y no le “ocultamos” por nuestro interés, es decir, por la satisfacción de nuestra vanidad, egoísmo y del resto de las tendencias humanas que nos enajenan y apartan de su voluntad, y por consiguiente de la verdadera libertad y de la Vida.
Somos llevados a Jesús si venimos a ser semejantes a Él mediante nuestra entrega a la acción del Padre en nosotros. Si somos dóciles a Dios, como dice San Pablo, seremos entonces imitadores suyos como hijos en el Hijo. Creados a imagen y semejanza de Dios tenemos que imitarle de modo veraz y concreto en nuestra vida (Cf. Ef 5,1). Y para imitar a Dios tenemos que vivir en la caridad, puesto que Dios es amor (1Jn 4,8.16), un amor manifestado en su Hijo Jesucristo que «se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma» (Ef 5,2). Jesús ha sido dócil al Padre, ha acogido su amor y ha podido afrontar el mal y la muerte y vencerlo con dicho amor.
La Eucaristía hace presente precisamente esa entrega de amor de Jesús. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, la víctima de suave aroma entregada por nosotros y que no puede ser “secularizada” y vaciada de su valor sagrado. Es la presencia del cuerpo y de la sangre de Jesús entre nosotros y, por tanto, la tenemos que dar un gran espacio e importancia en nuestra vida. Es una ofrenda de amor, del amor mismo del Padre en el Hijo encarnado que ha vencido el mal y la muerte y nos ha reconciliado con Dios en el perdón de los pecados. La Eucaristía no es simplemente un rito, sino una realidad que recibimos del exterior y se convierte en nuestro alimento interior. Es una existencia nueva, puesto que comer de ese pan es vivir la vida de Cristo, es vivir para siempre, es tener la vida eterna dentro de nosotros.