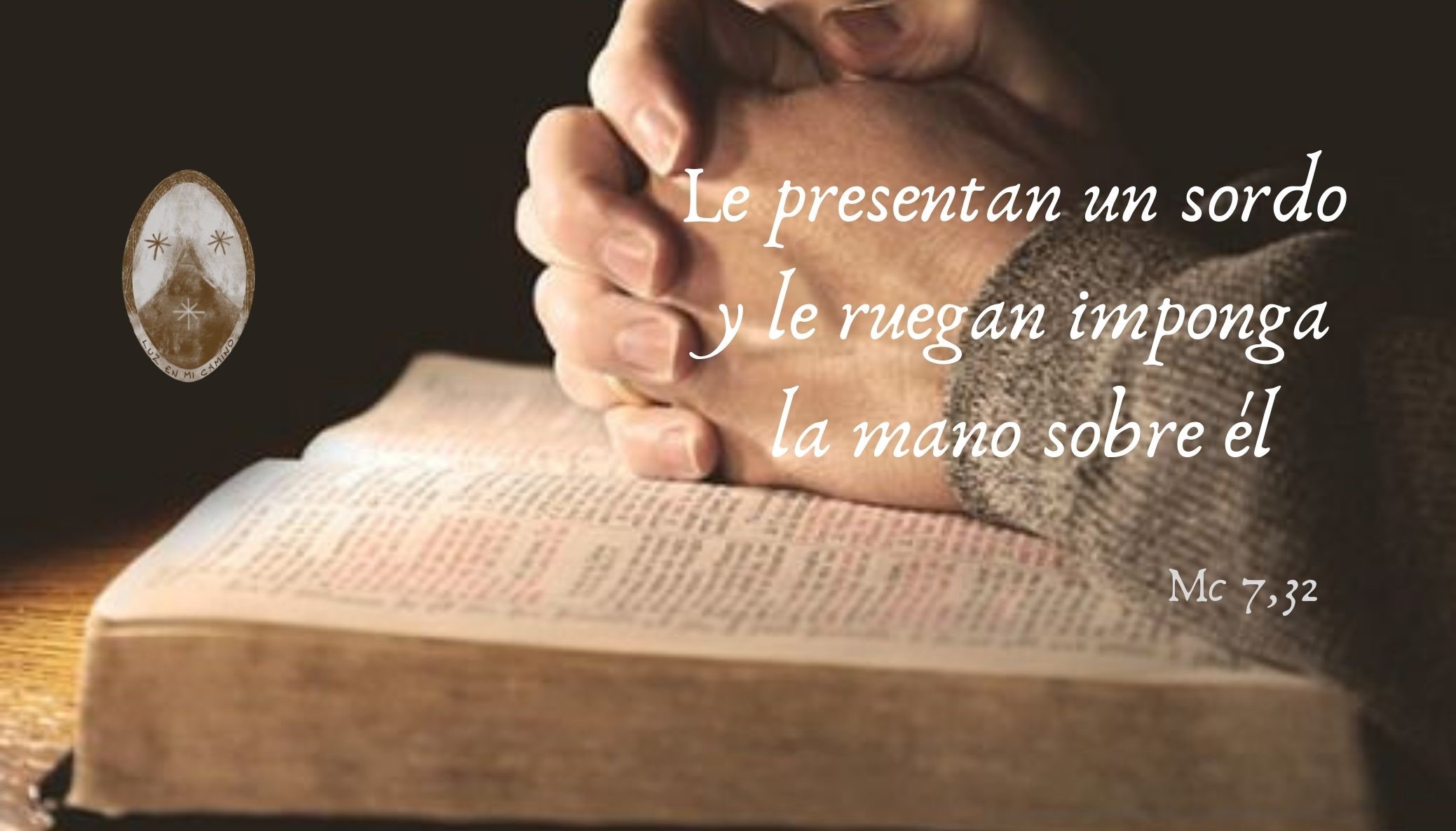Is 35,4-7a
Sal 145(146),7.8-9.9bc-10
Sant 2,1-5
Mc 7,31-37
El domingo pasado Jesús dejaba claro que la santidad, la comunión con Dios, era algo que el hombre no podía conseguir por sí mismo dado que su corazón se encuentra lleno de todo aquello que es contrario al querer divino. Las obras vanidosas externas sólo hacen que reflejar la situación interna del hombre (Cf. Mc 7,20-23).
Al mismo tiempo, al establecer el lugar de unión con Dios a nivel del corazón, Jesús habría la esperanza de santidad, de salvación, más allá de las fronteras de Israel. Ya no se trata del cumplimiento de una serie de reglamentaciones dentro de la comunidad israelita, sino de que el corazón — cualquier corazón — sea sanado, porque la maldad que de él brota hace idéntico a todo hombre.
Hoy el evangelio nos sitúa, precisamente, fuera de las fronteras de aquel Israel contemporáneo de Jesús, en la región conocida como Decápolis. Parece por tanto factible sostener que aquel que va a ser sanado es también un pagano, al menos que la salvación se extiende ahora al territorio que Israel consideraba impuro y condenado, dejado, como se pensaba, de la mano de Dios.
Pero no es el mismo enfermo el que se aproxima a Jesús, sino un sujeto indeterminado el que le acerca al sordo-tartamudo y desea que sea curado (Cf. Mc 7,32). Nada nos dice de si estas personas aman a Jesús, pero sí que, por su gesto, muestran confianza en él y piensan que es capaz de restablecer a aquel hombre en sus carencias auditivas y vocales, puesto que, como indica el verbo griego parakaléō, le ruegan o suplican con insistencia que le imponga su mano (Mc 7,32; Cf. 6,5).
Jesús reacciona apartando al sordo-tartamudo de la aglomeración de la gente (Mc 6,33a). No busca la popularidad, la vanagloria, el ser aplaudido y admirado por la gente, sino hacer el bien y ganar los corazones para Dios. Además, la muchedumbre crea un ambiente que atenaza de algún modo la mente e impide a la persona pensar y obrar con libertad, impidiendo que uno acoja la palabra salvífica, dado que la presión social tiende a imponerse sobre el propio querer y pensar. Podríamos decir que, antes que otra cosa, uno tiene que ser sacado del “mundo” que esclaviza (= Egipto), y esto es lo que hace Jesús.
A continuación, Jesús realiza un gesto de gran importancia: «le metió sus dedos en los oídos» (Mc 6,33b). El dedo, según el pensamiento bíblico, era signo de la potencia divina, que, en el Nuevo Testamento, la pone en acto el Espíritu Santo (Ex 8,15; Sal 8,4; Lc 11,20; Cf Mt 12,28). Además, teniendo en consideración lo anunciado por los profetas, Dios mismo iba a realizar al final de los tiempos la maravilla de “hacer ver a los ciegos, oír a los sordos,…” (Is 35,4.7a). Este texto del así llamado Deuteroisaías anunciaba el retorno de los exiliados en Babilonia tras el edicto de Ciro el año 538 a.C., y veía el camino hacia la libertad y la restauración del pueblo en la Tierra Prometida por parte de Dios como un retorno a un lugar paradisiaco y como la sanación de un cuerpo enfermo y moribundo. Este anuncio de Isaías es considerado por el evangelista Marcos como una profecía que Dios cumple en Jesús, cuya curación del sordomudo se convierte en signo de la liberación plena y de la curación total de la persona.
El oído humano, endurecido y sordo a las cosas de Dios por la misma condición terrena, tiene que ser cavado o taladrado por Dios mismo (Cf. Sl 40,7) para poder escuchar con el oído interno la voz del Señor y llegar a ser así discípulo suyo (Cf. Sl 40,8-9; Is 50,5). De ese modo, escuchando y obedeciendo al Señor, el discípulo va adquiriendo la sabiduría divina, podrá comprender las obras de Dios y será capaz de proclamar su justicia, misericordia y fidelidad. Es evidente, sin embargo, que abrir el oído interno-espiritual no es algo fácil y que es una obra potente de Dios. El hombre tiende a resistirse a esta “apertura” porque, en la medida en que comienza a oír, tendrá que afrontar la incomprensión de todo lo que le rodea, ya que comenzará a comprender el mundo con los ojos de Dios y, como consecuencia, tendrá que sufrir en sí mismo un rechazo similar al que el mundo ofrece al obrar divino.
Seguidamente Jesús «le tocó la lengua con su misma saliva» (Mc 7,33c; un gesto similar en Jn 9,6 respecto al ciego de nacimiento). La saliva es lo que mantiene a la boca siempre húmeda, tiene cierto sabor salado y es algo propio e íntimo de cada persona, por eso en la antigüedad se pensaba que la saliva transmitía la propia fuerza o energía vital, y se usaba para curar ciertas enfermedades (de hecho los animales no encuentran otra medicina mejor que la saliva para cicatrizar sus propias heridas). En nuestro texto y contexto, la saliva simboliza el mismo poder que el dedo, esto es, el Espíritu de Dios que obra en, y por medio de, Jesús. Si tenemos en cuenta que el sordo-tartamudo era alguien que, fuera judío o pagano, se encontraba fuera de la salvación de Dios porque no podía escuchar la Palabra divina, ni era capaz por tanto de proclamar sus obras maravillosas, podemos entender que los judíos considerasen que la acción que efectúa Jesús le convertía en alguien impuro y, por consiguiente, le alejaba de la comunión y santidad de Dios. Pero Jesús no sólo no quedará impurificado o afectado de la misma enfermedad del sordo-tartamudo, sino que aquel hombre recibirá ahora la misma santidad de Jesús: quedará sanado completamente (Cf. Mc 7,35).
Todo lo que hace Jesús es manifestación de la voluntad y del poder del Padre (Cf. Jn 5,36; 8,28; 10,25). Por eso Jesús, antes de realizar esta obra de potencia, “eleva sus ojos al cielo” (Mc 7,34). La salvación, expresada en esta sanación, es gratuita y obra de Dios, sólo Él puede realizar la santificación del hombre y sólo Él puede acercar al hombre a la felicidad plena, esto es, a la unión completa con Él por medio de su Hijo. No es del mundo de dónde procede la vida, sino de Dios, y esto lo expresa Jesús mirando hacia lo Alto.
Después Jesús “dio un gemido” (Mc 7,34), signo de la plenitud del amor — del Espíritu — que le llena (Cf. Mc 1,10) y del deseo de que ese amor se transmita y produzca una curación efectiva en aquel hombre que, en cuanto imagen y semejanza de Dios, está llamado a ser hijo en el Hijo. Seguidamente Jesús pronuncia una palabra, la única que el texto nos transmite. Una palabra que tiene que ser muy significativa ya que incluso la iglesia la aplicó inmediatamente al ritual del bautismo: effatha. Esta palabra aramea, la lengua materna de Jesús, expresa mucho más que un simple “¡Ábrete!”, ya que si, por una parte, es verdad que la salvación es gratuita, por otra también es cierto que la salvación tiene que ser aceptada, querida, asumida por aquel al que le es ofrecida. Jesús pronuncia un imperativo, algo que no se dirige ni a los oídos ni a los labios, sino al mismo hombre: indica eso que el hombre debe hacer ahora, el obrar a realizar. Todo lo que Jesús ha hecho previamente es suficiente para que el “milagro” se produzca, pero ahora el imperativo deja claro que también depende del hombre: tiene que dejarse “seducir” por Jesús, por lo que ha hecho, por lo que es. Y el amor, transmitido con su dedo y con su saliva, produce la maravilla deseada: el hombre acepta la palabra de Jesús y sus oídos se abren, comienza a escuchar, a entender, a comprender la grandeza de Dios en su vida y en el mundo, y su lengua, trabada por mil y una desgracias, errores, incomprensiones y desprecios, comienza a proclamar la grandeza de Dios, del Dios que todo lo hace bien y nuevo (Cf. Ap 21,5).
Aquello que Dios había anunciado por los profetas que se cumpliría al final de los tiempos, es ahora realizado por un hombre. Por eso, el evangelio suscita para nosotros numerosas preguntas que reclaman también nuestra respuesta y no sólo de palabra sino con toda nuestra vida: ¿Quién es Jesús? ¿Por qué su interés en que se guarde silencio? ¿Por qué se aplica a Jesús aquello que al inicio de la creación Dios había dicho: “Y vio Dios todo lo que había creado, y he aquí que todo era muy bueno” (Gn 1,31; Cf. Mc 7,36-37)? Estas son las preguntas que Marcos quiere ir respondiendo a lo largo de su evangelio, para mostrar, como ya lo dejó expresado desde el primer versículo, que esta es la Buena Noticia por antonomasia: Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios (1,1).
Si por medio del bautismo, Cristo nos ha dado la capacidad de escuchar la palabra de Dios y de dar testimonio de nuestra fe, de formularla con palabras y expresarla con nuestras acciones, entonces también comprendemos las palabras de Santiago. No podemos obrar con falta de fe y de caridad, con favoritismos, ayudando a aquellos que a su vez nos pueden ayudar (al rico, como dice Santiago) y abandonando a aquellos de los que nada podemos recibir (al pobre que está también en nuestra asamblea y se las ve y desea para poder sobrevivir). Sería solo una muestra de egoísmo, pero no de vida cristiana. No debemos olvidar que Dios está de parte de los pobres: «¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que le aman?» (Sant 2,5).
Así pues no olvidemos la palabra del Señor, no cerremos nuestros oídos ni endurezcamos nuestro corazón a su voz, sino abrámonos interiormente a ella y dejemos que su luz y su amor sanen nuestras heridas, iluminen nuestro camino y nos fortalezcan para cumplir siempre su voluntad.