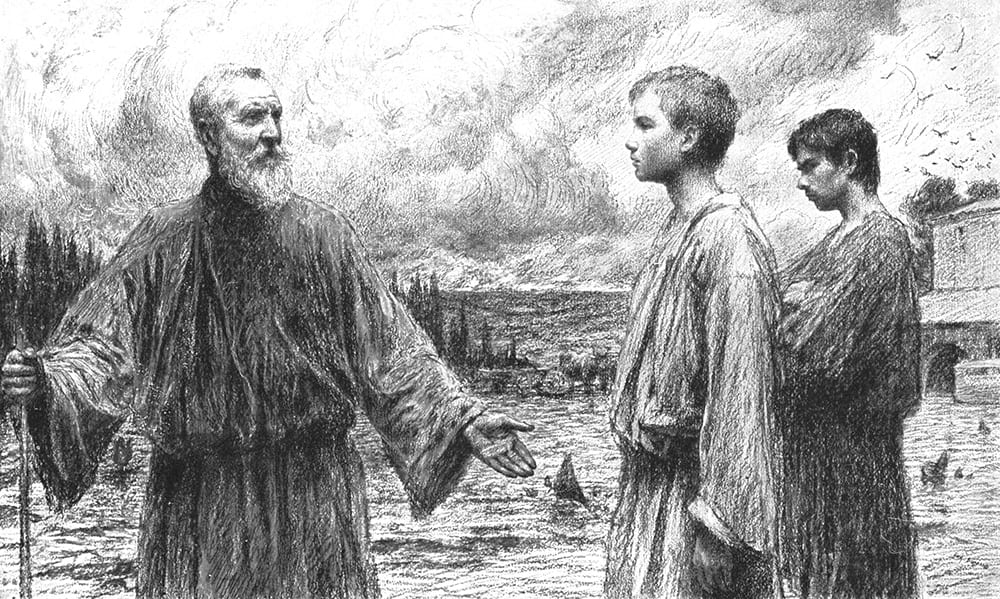Ez 18,25-28
Sl 24(25),4-9
Flp 2,1-11
Mt 21,28-32
«Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad». Esta exhortación que encontramos en 1Jn 3,18 sintetiza perfectamente la enseñanza que Jesús nos transmite hoy en el evangelio, esto es, aquel que ha sido llamado por Dios no debe conformarse con escuchar su Palabra, sino que tiene que cumplir su voluntad con humildad y mansedumbre, para que en él se haga realidad la Vida que, por pura liberalidad, Dios le otorga.
Dios, como nos enseñaba la semana pasada la parábola de los obreros de la viña, obra libre y bondadosamente, sin dejarse coaccionar por nada ni por nadie. Además, a aquel que llama a trabajar a su Reino, le concede la garantía de su amor fiel y de la comunión de vida con Él para siempre, es decir, la vida eterna. Ésta es la gran alegría que tiene que aprender a vivir y a gozar el que es llamado a “primera hora”, y de alegrarse de que también la reciba aquel que es llamado al final de la jornada.
Ahora bien, a esta llamada de Dios, que busca al hombre “parado” en su oscura, pobre y miserable existencia terrena, el llamado — tal y como ilustra la parábola de los dos hijos — tiene que responder cumpliendo la voluntad de Dios, el patrón-padre de la viña, ya que sólo la realización de esta voluntad capacita al llamado para participar en la vida bienaventurada de Dios. La llamada y el don de la vida son pura gratuidad, pero su apropiación reclama al hombre una respuesta efectiva de siervo-hijo. Es así como nos lo revela Jesús, el Hijo, en su propia persona, al alcanzar la señoría sobre todas las cosas a través de su humilde y perfecta obediencia a la voluntad del Padre: «Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo… se rebajó hasta someterse hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”» (Flp 2,7a.8-9).
El hombre no puede “vivir” eternamente sin Dios, sin el “salario-denario” que Dios le da y que es la participación en su misma comunión de vida y amor trinitario. Y esta vida terrena que ya vivimos, y que es don de Dios, se convierte en vida eterna si conocemos a Dios por medio de Jesucristo y nos unimos a Él por la fe y el amor. Esta unión es lo que Dios desea para el hombre y lo que la Escritura llama “trabajar en la viña”, y que podríamos parafrasear como: aprender a amar a Dios y al prójimo tal y como Dios mismo nos ha revelado que nos ama en su Hijo Jesucristo.
En los dos hijos de la parábola, que inicialmente representan a los dos grandes grupos en que se dividía el pueblo judío en tiempos de Jesús: los “pecadores” que no observaban las prescripciones mosaicas, y los “justos” que sí las observaban, está simbolizada en realidad toda la humanidad y toda respuesta humana a la llamada del dueño de la viña, ya que, en un principio, ambos hijos dicen “no”, y constatan así la condición pecadora, de rechazo de la voluntad de Dios, de todos los hombres. La diferencia está en la sinceridad en la respuesta de uno a la que sigue su posterior arrepentimiento, en contraposición a la hipocresía persistente del otro, que dice “sí” cuando en su corazón se articula en “no” endurecido.
Queda claro asimismo que el dueño no interpela en grupo o en masa, sino personalmente y como “hijos”, sin violentar la voluntad y sin apelar a su autoridad y poder absolutos. Cada hijo reacciona, como decimos, de un modo diverso, tanto en la respuesta dada como en la acción efectuada. El primero responde secamente con un “no quiero”, pero después reflexiona, se arrepiente y va a trabajar. El segundo, por el contrario, responde con buenas palabras, reconociendo la autoridad paterna, diciendo: “Voy, señor”, pero después sus palabras quedan sin obras porque no fue a trabajar.
Es evidente, por la pregunta de Jesús, que lo determinante es realizar la voluntad del padre, las obras: «¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?» (Mt 21,31). Y los sumos sacerdotes y ancianos, que están hablando con Jesús en la explanada del templo (Cf. Mt 21,23), están de acuerdo con Él en que hizo la voluntad del padre aquel que puso por obra su deseo de que fuera a trabajar a la viña. Sin embargo, esta conformidad de pareceres se ve rota en cuanto Jesús aplica la parábola y afirma que el hijo que obra la voluntad del padre representa a los publicanos y a las rameras, mientras que el hijo que no la realiza caracteriza a las autoridades judías, y todo ello en relación con el cumplimiento o no de la voluntad de Dios transmitida por medio de Juan el Bautista (Cf. Mt 21,31-32).
El contexto nos permite entender esto. Previamente los sumos sacerdotes y los ancianos habían interrogado a Jesús sobre el origen de su autoridad: «¿Con qué autoridad haces esto [= la expulsión de los vendedores del templo]? ¿Quién te ha dado tal autoridad?» (Mt 21,23); y Jesús había condicionado su respuesta a otra cuestión que las autoridades judías tenían que contestar y que versaba sobre la valoración que tenían de la figura de Juan el Bautista: si consideraban que el bautismo de Juan provenía o no del cielo (Mt 21,25), es decir, si era un enviado de Dios o, por el contrario, un simple hombre que actuaba por su propia cuenta. De esta procedencia, divina o humana, dependía la exigencia a seguir su mensaje de conversión o no. Los sumos sacerdotes y ancianos se refugiaron entonces en una sutil hipocresía y decidieron no formular externamente posición alguna: “No sabemos” (Mt 21,27) –– dijeron ––, tratando de salvaguardar su mal obrar en relación con el Bautista y su deseo de seguir ocupando una posición de respeto y de privilegio ante el pueblo expectante (Cf. Mt 21,26).
Ahora, con esta parábola de los dos hijos, Jesús les dice claramente qué piensa Él de Juan, cómo valora su obrar y cómo en relación con él han quedado al descubierto lo que escondían los corazones: «Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis para creer en él» (Mt 21,32). Con estas palabras Jesús afirma que Juan fue enviado por Dios y que, por tanto, anunció lo que se tenía que hacer según la voluntad del Padre. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos no le creyeron, ni quisieron reconocerle como profeta enviado por Dios, ni escucharon su mensaje (Cf. Mt 21,25); por eso encarnan al hijo de la parábola que dice palabras amables que no son sino mera apariencia, “un bronce que suena o un címbalo que retiñe” (Cf. 1Cor 13,1), pues su corazón está alejado del querer del padre cuya voluntad no cumple.
Es innegable la fuerte denuncia de esta falsa actitud, ya que Jesús contrasta a las autoridades judías con los pecadores, publicanos y prostitutas, que sí escucharon y acogieron el mensaje de conversión anunciado por Juan (Cf. Lc 7,29-30). Mientras que para los sumos sacerdotes y ancianos estas gentes estaban excluidas del Reino de Dios por principio, Jesús ve en ellos al hijo que dice “no” pero después “obra la voluntad del padre”, lo cual no quiere decir que aprobase el modo de vida de los publicanos y de las prostitutas, sino que reconoce que muchos de ellos acogieron a Juan como enviado de Dios y siguieron fielmente su mensaje de conversión, cumpliendo así la voluntad de Dios y quedando bien dispuestos para entrar en el Reino de Dios que Él anuncia y encarna (Cf. Mt 9,10; 11,19).
A la luz de este evangelio, tenemos que reconocer también nosotros que la mentira o la hipocresía es una careta que usamos a menudo para no admitir todo aquello que nos separa de Dios y del prójimo. Tenemos que confesar que somos como el hijo que dice “sí” a su padre, pero luego no va a trabajar a la viña. Tenemos que aceptar que tantas veces queremos servir a Dios pero terminamos buscándonos a nosotros mismos en aquello que hacemos, y que no somos, por tanto, verdaderamente obedientes a su voluntad, prefiriendo aposentarnos y disfrutar de nuestras pequeñas o grandes comodidades terrenas y de las satisfacciones pasajeras de este mundo, a sufrir un poco de precariedad por extender el Reino y alcanzar la gloria de Dios. Por todo esto, todos tenemos verdadera necesidad de que Jesucristo nos libere de nuestro egoísmo, y nos disponga y capacite para cumplir, unidos a Él, la voluntad del Padre.
Tenemos que tener claro, asimismo, que para entrar y pertenecer al Reino de Dios, no sólo hay que conocer su voluntad — “Hijo, vete hoy a trabajar en la viña” —, sino ponerla por obra. Por eso tenemos que aprender a reconocer a los mensajeros de Dios que, en la Iglesia, nos anuncian su voluntad, y debemos de tomar una posición clara a favor de ellos, pues rehusar a esta toma de posición significaría estar en contra de la voluntad de Dios. Por otra parte, a diferencia de los sumos sacerdotes y ancianos, no debemos separarnos con desprecio de los que no creen en Jesucristo o llevan una vida libertina al margen de Dios, pensando que somos mejores que ellos, sino que hemos de hacernos solidarios de toda las angustias y pecados de la humanidad, presentándolos continuamente al Señor en la oración, siendo conscientes de que formamos parte de este mundo malvado y pecador que necesita la salvación que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo.
Además de todo lo dicho, el evangelio siembra sin duda la esperanza en nuestros corazones, pues aunque hayamos dicho que “no” hasta el día de hoy, hasta estos mismos momentos, y nos hayamos conducido por un mal camino y por una vida disoluta, esta respuesta y actitud no tienen porqué ser definitivas, ya que es posible salir de ese “no”, reconocernos pecadores a la luz de la misericordia divina (Cf. Sl 25,6.8) y volver nuestro rostro hacia el Padre para trabajar en su viña como hijos suyos, dado que, como dice el Señor a través del profeta Ezequiel: «Si el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida… ciertamente vivirá y no morirá» (Ez 18,27-28). Dios siempre deja abierta para el hombre, para cada uno de nosotros, la posibilidad de la conversión y de llevar a cabo su voluntad manifestada en Cristo Jesús, cuyo amor extremo hacia todos los hombres, justos o injustos, amor que celebramos sacramentalmente en la Eucaristía, es capaz de transformar y renovar la vida de todo aquel que se acoge a Él.