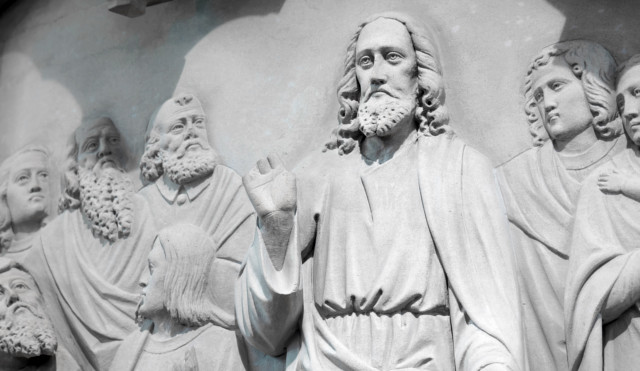Jr 17,5-8
Sl 1,1-2.3.4.6
Lc 6,17.20-26
1Cor 15,12.16-20
Las lecturas de este domingo nos invitan a vivir siguiendo el camino de la bendición, puesto que sólo en él se fundamenta y se encuentra la esperanza de la salvación y la perenne y auténtica alegría y felicidad que todos buscamos. Esta invitación es, en realidad, una fuerte llamada a confiar plenamente en Dios y en su Hijo Jesucristo, en quien el Padre revela y cumple dicho camino, anunciado ya desde antiguo por los profetas.
Dios ha querido que la existencia humana se encuentre ante una elección permanente y que el hombre tenga que optar por seguir uno de los dos caminos que tiene ante sí. El libro del Deuteronomio, teniendo en cuenta que Israel está a punto de entrar en la Tierra Prometida, lo expone del modo siguiente: «Mira, yo pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia… te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu descendencia, amando a YHWH tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él; pues en esto está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que YHWH juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob» (Dt 30,15.19-20).
El Señor suscita nuestra libertad y nuestra responsabilidad al emplazarnos ante la posibilidad de elegir el camino a seguir, habiendo depositado al mismo tiempo dentro de nosotros el impulso hacia lo bueno, hacia la elección del camino del bien, de la felicidad y de la vida. Este camino consiste, precisamente, en escuchar la voz de Dios para poder amarle por encima de todo y vivir unido a Él, cada vez más profunda e íntimamente, cumpliendo su voluntad. Así lo confirma también el Salmo 1 cuando dice que “es feliz el hombre que medita día y noche la palabra del Señor” (Sl 1,2).
Por eso el justo, es decir, aquel que “ajusta” su vida a la voluntad divina, no sigue el consejo del impío (que tiene por costumbre obrar contra Dios y el prójimo, y hostigar continuamente, con palabra y obras, a los piadosos), ni entra en la senda del pecador (que ha errado su camino y se dirige irremediablemente a la ruina aunque parezca que vive maravillosamente), ni se sienta junto al burlón (que además de mofarse del interés de Dios por los hombres, se complace en provocar, con falsedad y difamación, continuas disputas y divisiones en el ámbito social y comunitario) (Cf. Sl 1,1).
Y es que, como dice Jeremías, el destino de los impíos es la maldición, ya que confían en su propia fuerza, poder e inteligencia, sin darse cuenta de que son débiles, hechos de tierra y, por tanto, abocados a la finitud y a la muerte: «Maldito el varón fuerte que confía en su humanidad, y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor» (Jr 17,5). En efecto, el impío pone su seguridad y la finalidad de su existencia en los medios humanos y en los bienes materiales, organizando su vida al margen de Dios, confiado en las potencialidades de su naturaleza (llámense: inteligencia, energía, riquezas, salud o astucia), fatigándose por obtener todo aquello que piensa le hará feliz, protegerá su vida y le defenderá de cualquier imprevisto doloroso. De este modo, toda su existencia queda aprisionada por los férreos barrotes de su egoísmo y soberbia, y limitada, en consecuencia, al ámbito terreno, y hasta tal punto apartada de cualquier esperanza trascendente, que llegará a resultarle absurda, necia y digna de ser ironizada y perseguida, la idea de un Dios providente y misericordioso.
A diferencia de él, el justo ya se sitúa desde ahora bajo el arco de la bienaventuranza y asume como su tarea fundamental, en todo lo que es y hace, el enraizarse en Dios mismo cumpliendo su palabra, consciente de que ésta es la acequia en la que nunca falta el agua, signo de la vida y de la felicidad plena (Cf. Sl 1,3; Jr 17,8). Por eso el final se infiere considerando dónde se encuentra uno asentado, esto es: “Dime dónde estás arraigado y te diré cual será tu final”. Si estás en Dios, tu final será aquello que es Él y en lo que ya ahora creces en el hombre interior, es decir, la comunión, la armonía, la vida y la dicha; pero si quieres echar raíces fuera de El, entonces tu final será lo que ya gustas en lo profundo del ser y tu conciencia trata de acallar, esto es, soledad, división, desasosiego y muerte.
No hablamos aquí de algo banal, sino de la realidad profunda del hombre, de su mismo ser: éste no puede crecer y llegar a ser aquello a lo que está llamado, es decir, hijo de Dios, si no se une a Dios escuchando su voz y cumpliendo su voluntad. Jesús lo reafirma recordando nuevamente la enseñanza de los dos caminos por medio de las bienaventuranzas y las maldiciones.
No es fácil, sin embargo, confiar en Dios o, dicho en términos geográficos, es difícil seguir el camino de la bendición (Cf. Jr 17,7). De hecho, como enseña Jesús, la verdadera confianza en Dios va acompañada de la pobreza y de la solidaridad con los necesitados, pues en caso contrario esa pretendida confianza es falsa y una mera ilusión o espejismo. No se trata simplemente de dar a los pobres, sino de “ser pobre” en Dios. Así lo clarifica la primera bienaventuranza, «dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios» (Lc 6,20), en la que el término “pobre” (ptōchos) se refiere a la persona que todo lo espera de Dios y vive desapegada totalmente de sus riquezas y posesiones, haciendo suya la oración al Padre: «Danos cada día nuestro pan cotidiano» (Lc 11,3).
Por consiguiente, el que confía en Dios se hace verdaderamente pobre porque renuncia a considerar las riquezas, la propia salud y las propias capacidades naturales como los medios absolutos que le dan la vida y le aseguran la felicidad; renuncia, asimismo, a vivir aposentado en su propio confort y salud, porque el amor a Dios le mueve a poner todo lo que tiene y todo lo que es al servicio del prójimo, que lo necesita para poder vivir. El que confía en Dios está inmerso en las bienaventuranzas porque tiene hambre de que la Justicia de Dios, de que su Reino de Amor, alcance a todos y transforme con su misericordia todas las injusticias (Cf. Lc 6,21a); y porque eleva al Padre una oración cargada de lágrimas (Cf. Lc 6,21b) por cada pecado, cada sufrimiento, cada camino errado, cada injusticia, cada guerra, cada inocente que pena y muere, y por cada uno que desconoce, ignora o maldice a Dios.
Sí, esos estados o actitudes unen ya al creyente con Dios, fuente de la alegría. Los otros estados y actitudes señalados por Jesús están llamados a confluir en la maldición porque separan de Dios y del prójimo. Los ricos viven complacidos en sus propias posesiones y en su egoísmo ciego, pero ¿les consolarán las riquezas el día que comparecerán ante el Altísimo? (Cf. Lc 6,24); los que viven saciados de su propia justicia, sin mirar a cuántos maltratan y extorsionan, ¿podrán mantenerse en pie cuando tengan que defenderse delante del Juicio divino? (Cf. Lc 6,25a); los que ríen ahora sarcástica y maliciosamente, gozándose de su astucia que les permite conseguir un estado de aparente bienestar, aprovechándose con corazón despiadado de todos los que pueden con el fin de engordar sus arcas, ¿podrán reír cuando vean a los “pobres”, a esos mismos de los que ellos abusaron, sentados gozosos para siempre a la derecha del Señor? (Cf. Lc 6,25b); y aquellos cristianos que, ante esta generación malvada y pecadora que sigue el camino de sus propias pasiones desenfrenadas, tienen miedo de dar testimonio con su vida, palabras y obras, de su fe en Cristo crucificado, esperando más bien la alabanza de los hombres y el beneplácito de los señores de turno, ¿piensan que Jesús no se avergonzará de ellos cuando venga en la gloria del Padre? (Cf. Lc 6,26; también: Lc 9,23-26; 17,22-37).
Todos necesitamos aprender a confiar en el Señor y no en nosotros mismos, ni en los medios humanos que, aunque útiles, son incapaces de vencer la muerte y de unirnos con Dios, que es la vida. La relación de amor con Dios es lo más importante porque es la fuente de la felicidad, y las cosas terrenas tienen que servirnos para fortalecer dicha relación en el cumplimiento de su voluntad y no para separarnos de Él.
Jesús dirige su enseñanza principalmente a los discípulos (Lc 6,17), porque ellos, habiéndole seguido, están emplazados en el camino de las bienaventuranzas y tienen que llegar a ser luz de la humanidad. Por eso tenemos que plantearnos seriamente la siguiente cuestión: “¿Somos verdaderamente discípulos de Jesús?”. Si es así, entonces nuestra justicia debe ser superior a aquella de los demás, sean escribas, fariseos o gente corriente (Cf. Mt 5,20). Esto quiere decir que nuestra actitud frente a todo el mal que puede sobrevenirnos, debe ser la misma que la de nuestro Maestro y Señor, esto es: en medio de la pobreza, de las lágrimas, del odio y de los insultos que los hombres pueden dirigirnos por seguirle a Él (Cf. Lc 6,22), tenemos que “amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen, rogar por los que nos difaman, presentar la otra mejilla, no negar la túnica al que nos quita el manto, dar al que nos pida, y no reclamar nada a quien nos ha cogido lo que nos pertenece; hacer a los hombres aquello que queremos nos hagan a nosotros” (Cf. Lc 6,27-31). Y esto será así porque si estamos situados bajo el signo de la bienaventuranza entonces vivimos impulsados por el mismo Espíritu de amor del Maestro, de Cristo Jesús, cuyo deseo es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (Cf. 1Tim 2,4).
Por lo tanto, la mirada del cristiano tiene que estar fija, como dice San Pablo, en Jesús Resucitado (1Cor 15,12.16-20). En Él se nos da la Bienaventuranza, mientras que fuera de Él se encuentra el camino ancho de las maldiciones. Elijamos pues la Vida, elijamos a Aquel que es la verdad profunda de nuestro ser, elijamos a Aquel que nos une al Padre y nos introduce en su Reino de paz y felicidad. No existe otro Camino al margen de Él, puesto que Él mismo es el Camino, la Verdad y la Vida, el origen y la plenitud de nuestro ser.